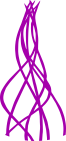La preciosa sanación del documental “La Historia del camello que llora”: el Ritual Hoos
La Historia del camello que llora es un documental de 2003 dirigida por Byambasuren Davaa y Luigi Falorni.
La historia se desarrolla en Mongolia del Sur, en el desierto de Gobi. Nos lleva a la vida de una familia de pastores nómadas, formada por una pareja y sus tres hijos, junto con los padres de cada uno de ellos. Tienen rebaños de cabras y camellos, a los que le dedican todo su tiempo y su cuidado.
La historia comienza con el cuento que nos comparte Janchiv, uno de los ancianos sabios de la familia. Nos cuenta la leyenda del camello, y de su gran corazón:
“Hace muchos años, Dios le dio cuernos al camello, en recompensa a la bondad de su corazón. Pero un día vino un ciervo pícaro que le prestara sus cuernos para adornarse para una celebración en el oeste. El camello confió en el ciervo y le dio sus cuernos. Pero el ciervo nunca se los devolvió. Desde entonces los camellos miran el horizonte… esperando el regreso del ciervo.”
Oyendo lo que narra el anciano, nos damos cuenta de la conexión de estos pueblos nómadas con la naturaleza. Ese es un vínculo ancestral que les une, que forma parte de su cultura, historia y tradición. La vida de este pueblo nómada está muy unida con el ritmo y el pulso de la naturaleza que les rodea y de la que forman parte.
Esta unión con lo natural hace que esta historia tenga una gran belleza y sencillez, narrada de manera muy sutil, posee una gran autenticidad.
Es la primavera de 2002, la época en que las camellas tienen a sus crías.
Una de las camellas, Ingen Temee, está durante dos días con un parto muy difícil, que se hace largo y complicado. La cría viene con las patas por delante y la familia tiene que ayudarle a que pueda salir el pequeño camello. Eso es algo que no habían visto nunca, están desconcertados. Aún así, le ayudan en este complicado proceso, de manera respetuosa, atendiendo a los dolores del parto. Una vez que la cría sale, medio moribunda, Janchiv le ayuda a respirar. Así poco a poco el pequeño camello se recupera. La madre en estos casos se acerca y huele a la cría, estableciéndose un vínculo entre ambos. Pero en esta historia la camella le rehuye. Aparece el rechazo de la madre hacia su cría. Esto se pone de manifiesto en que más tarde, no quiere que se le acerque a mamar. Le pone impedimentos para que no se le arrime. La familia está preocupada por la alimentación de la cría, ya que así no podrá sobrevivir. Para ello intentan varias cosas, para ver si es posible que se pueda alimentar, lo primero que hacen es bloquear las patas de la camella para que el pequeño Botok se le acerque, pero esto resulta demasiado forzado y antinatural, ya que este no podría mamar a demanda. Después prueban a darle la leche de la madre, que han ordeñado previamente y la ponen en un cuerno, a modo de biberón, pero al pequeño camello le resulta difícil beber, y se le cae la leche.
La cría pasa por momentos de sufrimiento y de abandono, llora…gime en su soledad.
Podríamos decir que la madre después de su experiencia dolorosa tiene un trauma, un bloqueo, que hace que no quiera saber nada de su cría, porque la relaciona con el dolor que ha experimentado.
Este rechazo, es una negación de lo que ha ocurrido. Es un no aceptarlo, no acepta a su cría, que además es diferente… porque es albina.
La familia está muy preocupada y deciden hacer el ritual Hoos, terapia ancestral de los pueblos nómadas de Mongolia. Que consiste en buscar a un músico, violinista, para que interceda en ese ritual de la familia, y así poder desbloquear ese rechazo de la madre camella con su cría. El músico será el terapeuta, tendrán que ir a buscarlo los dos hijos a un centro que está alejado de donde viven.
El ritual tiene varias partes en el documental. El músico llega con su violín, el Morin Khuur (violín típico de Mongolia con dos cuerdas, llamado cabeza de caballo), y comienza.
El músico cuelga el violín en una joroba de la camella. Se puede apreciar el sonido del viento sobre las cuerdas. La camella empieza a emitir sonidos, como imitando lo que está oyendo. Después el músico coge su violín y empieza a tocar, mientras la mujer canta, se produce un momento mágico y sublime. Toda la familia observa lo que está sucediendo, con gran respeto y profundidad.
La camella en este ritual recibe toda esa vibración, todo ese sonido que procede del violín y del canto de la mujer joven de la familia, Odgoo. Se deja envolver por toda la energía sanadora que se ha generado para ella. Ella la acepta, y se produce la transformación. Libera la tensión del trauma y lo suelta, por lo que se deja y hace posible un cambio profundo en ella. Eso se expresa en el documental con la aparición de sus lágrimas, algo que se ha sanado y se ha dejado ir. La camella a partir de entonces ya está preparada para recibir a su cría. Así es cuando deja que se le acerque y que empiece a mamar.

Este documental pone de manifiesto cómo el canto de Odgoo y el sonido del violín pueden actuar sobre la camella, y así se produce la sanación, una liberación del trauma que le había producido un parto doloroso y del cual no quería recordar, ni eso ni lo que había ocurrido en él, el nacimiento de su cría, la cual obvia y rechaza desde el primer momento. Ese rechazo, es negar que existe Botok porque le recuerda que le ha producido daño y dolor. Con el ritual ancestral lo que se pretende es que se produzca un cambio. Este cambio, viene enmarcado por una terapia vibracional, ya que la música, la voz y la vibración de ambos actúan sobre la camella, y es así como se produce la transformación.
Los pueblos nómadas de Mongolia conservan la práctica, muy antigua, del canto de armónicos. Ese canto lo utilizan en sus reuniones familiares, con su ganado o en ceremonias. Es una práctica que se ha conservado a lo largo del tiempo, enseñándola de manera oral de una generación a otra. En el documental la pastora Odgoo utiliza el canto Urtiin duu:
El canto Urtiin duu, cantos largos tradicionales mongoles, fue inscrito en 2008 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (proclamado originalmente en 2005). Es un canto lírico que ha acompañado al pueblo nómada mongol desde muy antiguo, hay referencias de este canto en obras literarias que datan del siglo XIII. Este canto se utiliza en acontecimientos familiares y sociales de las comunidades nómadas mongolas, y se caracteriza por ser muy ornamentado. El Urtiin duu es una muestra de que en estos pueblos nómadas mongoles se ha mantenido intacta la continuidad de su esencia, y que pervive a lo largo de los años.
El ritual Hoos, que aparece en el documental es el “Ritual para amansar a las camellas” inscrito en 2015 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que requiere medidas urgentes de salvaguarda.
Este ritual se realiza en las familias de pastores nómadas de Mongolia, para amansar a las camellas para que acepten a sus crías recién nacidas o por ser huérfanas. La mayoría de las pastoras mongolas saben de estas técnicas para amansar a las camellas, pero a veces es necesario pedir ayuda a un profesional, cantor o músico. Son los padres o personas mayores las que lo transmiten a los jóvenes. Y así ha perdurado hasta nuestros días.
Este documental expresa sabiamente lo que las terapias ancestrales han ayudado al ser humano, a su entorno, a sus animales… en definitiva a sí mismo y a lo que le rodea. Este concepto de unidad, se ve reflejado en la película, poniendo de manifiesto que todo influye en nuestra vida, y que el equilibrio y bienestar se consigue si esa unidad se mantiene de manera armónica y respetando las leyes de la naturaleza.
Esta historia es un buen ejemplo de lo que es una terapia energética, donde la sencillez de los elementos empleados ayudan a desbloquear el inconsciente, sin que intervenga nada más que la voz, el sonido y la vibración, que junto con la intención hacen que sea posible un cambio interior, de forma natural y armoniosa.